
Exposición “What were you wearing?”: La violencia sexual que desviste a la sociedad
Escrito por: Julio Mayorga y Fabiana Rojas, miembros de la comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Introducción
Dentro de las distintas formas de violencia que ocurren cotidianamente, la violencia sexual se ha asentado de forma pandémica en nuestra sociedad. Aun teniendo en cuenta la oscuridad que envuelve estas prácticas, el ejercicio de esta forma de violencia ocupa una página central dentro de los principales riesgos para el libre desenvolvimiento del ser humano, sobre todo, en poblaciones vulnerables como las mujeres y los niños, siendo un atentado directo a los más elementales derechos humanos.
De la misma forma que ocurre con otras grandes problemáticas sociales, el arte y las distintas formas de explorar estos escabrosos temas por fuera de la formalidad de los ineficientes procesos judiciales o la insuficiente producción académica, nos brinda una mirada distinta de la violencia sexual. Así, el arte se vuelve una forma de micropolítica en la que la identidad y la subjetividad se manifiestan como el elemento central de un discurso simbólico que, sin embargo, también impregna de significado a la sociedad en general e impulsa un proceso de visibilización de los factores estructurales del problema (Martínez, 2014).
Siguiendo esta línea, tenemos ejemplos del uso referido del arte en obras como Cut Piece (1965) de Yoko Ono, donde dentro de la performance, la artista se subía al escenario y esperaba con suma pasividad a que los espectadores subieran uno por uno a cortarle trozos de su ropa. La obra ha sido interpretada como una representación de la violación del espacio personal y de la violencia contra las mujeres, a las que les toca esperar impávidas ser desnudadas (Martínez, 2014). De este ejemplo, como veremos a continuación, podremos rescatar más que solo el uso de la vestimenta como parte de la obra, sino también una denuncia activa a las vulneraciones más profundas de la integridad personal y a la pasividad que convive con las agresiones.
Será por todo esto que la exposición “What Were You Wearing?” cobra especial importancia para ser un espacio de denuncia y visibilización, ya no solo de la violencia sexual como acto particular de agresión, sino, también de los prejuicios que tenemos interiorizados como sociedad y que dificultan un acompañamiento mínimamente humano para las víctimas, comprometiendo seriamente su recuperación y cualquier pretensión de justicia. Además, veremos la importancia del tema dentro de los derechos humanos y las obligaciones de un Estado que se ha visto completamente superado al tener que tratar el tema.
Contenido de la Exposición “What were you wearing?”
if only it were so simple
if only we could
end rape
by simply changing clothes
si fuera tan sencillo
si pudiéramos
acabar con la violación
simplemente cambiándonos de ropa
Mary Simmerling en “What I Was Wearing?”
Mientras con estos versos Mary Simmerling terminaba su aclamado poema “What I Was Wearing?”, para Mary Wyandt-Hiebert, directora del centro de Educación y Prevención de Asalto Sexual de la Universidad de Arkansas, era apenas el amanecer de una nueva oportunidad para seguir trabajando por exponer el ciclo de violencia que rodea a la violencia sexual y así promover una sociedad que, a través del pensamiento crítico, cuestione los factores sociales que fomentan estos deleznables actos, buscando siempre el principio básico de respeto a los derechos humanos.
Es así que, a través del programa RESPECT, Jen Brockman y Mary Wyandt-Hiebert dieron inicio a la exposición “What Were You Wearing?” en 2013. La exposición está compuesta por réplicas o donaciones de las prendas de las sobrevivientes de la violencia sexual en el momento de la agresión. A cada conjunto de prendas le acompaña el testimonio de la víctima que, como señalamos anteriormente, no relata las vicisitudes de la agresión, en cambio, describe la situación con una especial atención en las prendas que vestía.
En este sentido, dentro de las llamativas ideas que surgen al momento de reflexionar acerca de la exposición, lo variadas y casuales que son las prendas expuestas refuerzan la idea del problema universal que mencionamos anteriormente para referirnos a la violencia sexual. No son situaciones extraordinarias que, incluso en la más dantesca de las mentalidades, parecía “justificar” la agresión, como sucede muchas veces con la pregunta “¿Qué llevabas puesto?”. En cambio, representa la verdadera generalidad del crimen: No hay prenda, situación, edad, género, profesión ni condición alguna que no se vea inmersa en esta espeluznante estadística.
Así, toda la exposición parece canalizar su mensaje para confrontar con los estigmas de género relacionados con la vestimenta en los casos de violencia sexual. No resulta extraño que uno de los principales problemas causados a partir de las agresiones de violencia sexual sea la imposibilidad de encontrar acompañamiento por parte de las víctimas. Prejuicios como la vestimenta (entre muchos otros), terminan difuminando la gravedad de la situación e incluso culpabilizando socialmente a las sobrevivientes. La idea de que una determinada forma de vestir pareciera evitar la posibilidad de sufrir estas agresiones se ve completamente errada cuando observamos que en esta exposición no existe característica distintiva alguna; sino, en cambio, desnuda la pregunta sobre la vestimenta y a sus interrogadores.
La capacidad de interpelar sus visitantes, ha ocasionado que la exposición sea replicada en 38 países desde su aparición, siempre con el fin de poner en centro de la discusión las respuestas a la aclamada pregunta y la humanización de las víctimas, sobre todo, buscando la protección de sus derechos. Indudablemente, esto nos conduce a interesarnos por la perspectiva jurídica del tema, las obligaciones estatales y los trepidantes desafíos que aún nos quedan por afrontar. Es por esto que, a continuación, nos explayaremos al respecto.
Derechos humanos y violencia sexual: Obligaciones estatales y desafíos persistentes
La violencia sexual es una de las formas más brutales de violación a los derechos humanos, en tanto atenta directamente contra la dignidad, vulnera la integridad del cuerpo y anula la libertad de decidir sobre la propia sexualidad. Más aún, la violencia sexual, en todas sus formas, ha constituido históricamente un eje principal en una red más amplia de violencia de género que sostiene relaciones de poder desiguales y normaliza la discriminación contra las mujeres. Desde el derecho internacional, regional y nacional, existen obligaciones conferidas a los Estados para prevenir, sancionar y erradicar estas conductas; sin embargo, en la práctica, los estereotipos de género, enraizados en el escenario social, obstaculizan el acceso a justicia para las víctimas y perpetúan la revictimización.
A nivel internacional, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) obliga a los Estados a eliminar prejuicios y estereotipos de género que sostienen la desigualdad. La Convención de Belém do Pará (1994) refuerza esta obligación, estableciendo el deber estatal de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, tanto en el ámbito público como privado. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH han reconocido que la violencia sexual es una forma de discriminación que los Estados tienen la obligación de combatir con medidas de debida diligencia reforzada.
En el plano nacional, la Constitución del Perú reconoce la dignidad de la persona como fin supremo de la sociedad y del Estado (art. 1), así como el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación (art. 2). La Ley N° 30364 “para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” establece un marco específico para atender casos de violencia sexual. Además, el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 (y su actualización) incluye compromisos estatales de política pública para reducir la tolerancia social frente a este fenómeno.
Resulta incompatible, entonces, que, a pesar de todo este marco normativo vinculante, las mujeres en el Perú y a nivel global se encuentren expuestas frecuentemente a la misma pregunta que busca responsabilizarlas de la agresión: ¿Qué llevabas puesto? La revictimización ha llegado al extremo de encontrar cabida en las propias sentencias judiciales. Un ejemplo emblemático es el caso de la “trusa roja con encaje” (Ica, 2019). El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio Zona Sur absolvió al acusado de violación sexual argumentando que la víctima llevaba ropa interior roja con encaje y, por tanto, habría demostrado predisposición a mantener relaciones sexuales. El colegiado sostuvo que “según las máximas de la experiencia” este tipo de prendas se usan para “momentos de intimidad”, infiriendo que la denunciante “se había preparado” para una relación sexual con el imputado y desvirtuando la acusación de violación.
Más allá de la absolución en sí misma, lo más alarmante fue la argumentación judicial. El tribunal confrontó el peritaje psicológico, que la describía como tímida y sumisa, con la prenda que vestía ese día. Según los jueces, la supuesta “personalidad tímida” era incompatible con usar una trusa roja de encaje, lo que reforzaba la hipótesis de consentimiento. Este razonamiento trasladó el peso del análisis desde los hechos probados hacia estereotipos sexistas profundamente arraigados, donde la ropa íntima de una mujer adquiere un valor probatorio desproporcionado frente a la evidencia material o psicológica. Eventualmente, tras la justa indignación social, la sentencia fue anulada y los magistrados investigados disciplinariamente. No obstante, el daño simbólico ya estaba hecho, en tanto se envió un mensaje devastador a las víctimas de violencia sexual, mostrando que su acceso a justicia podía depender de las prendas que usan y no de su derecho a la libertad sexual y al consentimiento. Así, los tribunales aguardan su misión de ser garantes de derechos y se convierten en engranajes de la misma violencia que deberían erradicar.
En este punto, la exposición “What were you wearing?” adquiere toda su potencia simbólica: al exhibir las prendas que las víctimas usaban al momento de la agresión, desnuda la crueldad de una pregunta que nunca debió formularse y visibiliza cómo los prejuicios sociales se infiltran en las instituciones llamadas a proteger. El caso de la trusa roja en Ica no es solo un error judicial: también representa la evidencia concreta de que esos mismos estigmas siguen operando en la justicia peruana. El arte, al devolver la mirada hacia esa prenda cotidiana transformada en prueba de “consentimiento”, revela con crudeza la urgencia de desmontar la cultura de la violación y de exigir que el Derecho Penal se ejerza con perspectiva de género y en defensa plena de la dignidad humana.
Reflexiones
Así como el poema original está basado en la experiencia personal de Simmerling, la exposición fue destinada a retratar los testimonios de las sobrevivientes como cuentos poemas individuales. Como si cada conjunto de prendas fuera un poema en sí mismo, uno que retrata el lado más deshumanizante de los prejuicios que pueden envolver los actos de violencia sexual y las consecuencias en sus víctimas.
Cada prenda en la exposición es un testimonio suspendido en el aire. No se trata de ropa: se trata de cuerpos atravesados, de memorias fracturadas, de vidas obligadas a cargar con preguntas que jamás debieron existir. Las camisas, los pantalones, los vestidos expuestos no hablan de moda ni de estilos; hablan del sinsentido de un sistema que prefiere cuestionar a las víctimas antes que enfrentar a los agresores.
La fuerza de esta muestra reside en su brutal sencillez. Al mirar esas prendas cotidianas, entendemos que la violencia sexual no conoce excepciones, que ninguna tela protege ni condena, que la culpa nunca estuvo en el armario. Aquí, el arte no funciona para embellecer, sino que busca desgarrar. Nos recuerda que cada prenda colgada es también un cuerpo marcado, una dignidad quebrada, un derecho humano vulnerado.
La exposición nos obliga a detenernos, a no mirar hacia otro lado. Nos interpela desde lo íntimo para recordarnos que la verdadera pregunta no es “¿Qué llevabas puesto?”, sino “¿Qué estamos haciendo como sociedad para que esto no se repita?”. Y ahí se revela su urgencia: no basta con observar, hay que transformar. Porque mientras esta pregunta siga resonando, las víctimas seguirán cargando culpas que no les pertenecen y la justicia seguirá desnudando, con violencia, lo que ya fue despojado tantas veces.
Bibliografía
Constitución Política del Perú. (1993). Promulgada el 29 de diciembre de 1993.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. (1994). Convención de Belém do Pará. Adoptada el 9 de junio de 1994, en Belém do Pará, Brasil.
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. (1979). CEDAW. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979.
Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio Zona Sur de Ica. (2019). Sentencia absolutoria en el caso conocido como “trusa roja con encaje”. Expediente N.° 00974-2019-45-1401-JR-PE-01.
Ley N.° 30364. (2015). Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Diario Oficial El Peruano, 23 de noviembre de 2015.
Los Angeles Times. (2020). Indignación en Perú: Jueces rechazan denuncia de violación porque la víctima usaba ropa interior roja. Diario LA Times, 14 de noviembre de 2020. Recuperado de:
Martínez, A. M. (2014). Arte contemporáneo, violencia y creación feminista: «Lo personal es político» y la transformación del arte contemporáneo. Dialnet. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4941252
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). (2016). Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021. MIMP.
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). (2022). Plan Nacional contra la Violencia de Género 2022-2027. MIMP.
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial del Perú (OCMA). (2019). Resolución sobre investigación disciplinaria a magistrados del caso “trusa roja con encaje”.




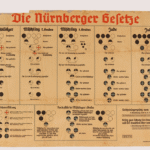



No hay comentarios