
Violencia sexual y justicia excluyente: La urgencia de una mirada interseccional en el Perú
Escrito por Fabiana Rojas, miembro de la comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Introducción
La violencia sexual en el Perú ha existido desde tiempos coloniales, pero su reconocimiento como una grave violación de derechos humanos es un proceso relativamente reciente. A pesar de que el Código Penal peruano ha incluido sanciones para estos delitos desde épocas tempranas de la República, las reformas han respondido más a presiones sociales y coyunturales que a una visión sistemática de protección. El avance legislativo ha sido progresivo, desde la eliminación de figuras que permitían compensar la violación con trabajo o dinero hasta la posibilidad de cadena perpetua, pero esta evolución normativa no ha logrado erradicar los patrones de impunidad, discriminación y desprotección que persisten en la práctica. Según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), solo entre enero y mayo del 2025 se reportaron 4,228 casos de violencia sexual. La magnitud del problema anteriormente ha motivado acciones estatales como el Protocolo Base de Actuación Conjunta de 2019, diseñado para brindar una atención integral a las víctimas. Sin embargo, la implementación de estas políticas está lejos de ser efectiva.
Aunque el Estado ha asumido compromisos importantes mediante normas nacionales y tratados internacionales, como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, la violencia sexual continúa siendo normalizada e invisibilizada institucionalmente. Tal como lo indica la Defensoría del Pueblo (2011), si bien se reconoce que la violencia de género es una forma de discriminación estructural, no todas las víctimas enfrentan los mismos obstáculos para acceder a la justicia. En este punto es donde se hace indispensable incorporar un enfoque interseccional que nos permita comprender cómo la violencia sexual impacta de manera diferenciada a mujeres y personas que pertenecen a comunidades históricamente marginadas: mujeres campesinas, indígenas, trans y personas empobrecidas. Sus experiencias son ignoradas o tratadas bajo un mismo patrón que no responde a sus necesidades específicas, lo cual profundiza la exclusión y revictimización.
La ausencia de políticas públicas que tomen en cuenta las múltiples formas de discriminación es uno de los principales factores que impide el acceso real a la justicia. Una mujer trans violentada enfrenta estigmas, burlas y exclusión desde la misma comisaría donde intenta denunciar; una niña indígena que no habla español debe pasar por exámenes físicos y audiencias sin traductor ni comprensión cultural; una mujer empobrecida no puede pagar el transporte ni acceder a una defensa legal adecuada; y una campesina violada por autoridades locales muchas veces teme denunciar por miedo a represalias y por la desconfianza total en un sistema que jamás ha respondido por ella. Estas condiciones de vulnerabilidad no se presentan de forma aislada: una mujer trans también puede vivir en situación de pobreza; una mujer campesina puede ser, además, indígena y analfabeta. Es en esa convergencia de múltiples formas de discriminación donde la exclusión del sistema de justicia se vuelve aún más profunda. En todos estos casos, la ley puede existir, pero no actúa a su favor.
Este artículo busca analizar la persistencia de la violencia sexual desde una mirada crítica al sistema de justicia peruano y, sobre todo, desde una perspectiva interseccional. A pesar de los avances normativos y la creciente sensibilización pública, los patrones culturales patriarcales, clasistas, racistas y transfóbicos siguen siendo transversales a la atención estatal. El resultado es un sistema que perpetúa la exclusión y que incumple con su deber de proteger a las personas más vulnerables. Reconocer esta realidad es el primer paso para plantear transformaciones urgentes desde los derechos humanos y el enfoque de género.
El marco normativo e institucional
El marco normativo que regula la respuesta del Estado peruano frente a la violencia sexual se enmarca tanto en compromisos internacionales como en legislación nacional. Entre los instrumentos internacionales más relevantes se encuentran la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención de Belém do Pará. Estos tratados reconocen que la violencia de género es una forma de discriminación y obligan a los Estados parte a adoptar medidas eficaces para erradicarla. Además, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado estándares claros sobre la obligación estatal de actuar con debida diligencia, como se evidenció en el caso Espinoza Gonzales vs. Perú, donde se responsabilizó al Estado por su inacción frente a una denuncia de violencia sexual cometida por agentes estatales durante el conflicto armado interno.
A nivel interno, el Perú cuenta con un marco jurídico que ha sido reforzado en las últimas décadas. El Código Penal tipifica los delitos sexuales, y el Código Procesal Penal regula los procedimientos judiciales que deberían garantizar una atención oportuna, adecuada y libre de estereotipos. Asimismo, leyes específicas como la Ley N.º 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, incorporan obligaciones específicas para el tratamiento diferenciado de los casos, especialmente cuando involucran a poblaciones vulnerables. Sin embargo, la existencia de normas no ha sido suficiente para garantizar un acceso real a la justicia: los problemas persisten en su aplicación efectiva, en la capacitación de operadores de justicia, y en la disponibilidad de recursos adecuados, particularmente en contextos rurales o culturalmente diversos.
El Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y de manera central el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), son las instituciones responsables de implementar las políticas de atención a víctimas de violencia sexual. Sin embargo, la fragmentación institucional, la falta de articulación intersectorial y, en algunos momentos, incluso intentos políticos de debilitar o desaparecer el MIMP, han debilitado las capacidades del Estado para ofrecer una respuesta adecuada, Estas tensiones institucionales revelan que la protección de las víctimas de violencia no ha sido una prioridad política sostenida, lo cual afecta especialmente a quienes se encuentran en situaciones de múltiple vulnerabilidad.
En este marco, el principio de debida diligencia, a revisar posteriormente, impone al Estado el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia sexual, actuando con la prontitud, seriedad y sensibilidad requeridas por la naturaleza del delito. Este deber no se cumple únicamente con la existencia de leyes, sino con su implementación efectiva y sin discriminación. Cuando el sistema de justicia falla en brindar atención adecuada a una mujer indígena, campesina, trans o pobre, se incumple este principio y se genera responsabilidad internacional.
Obstáculos en el sistema de denuncia y justicia
El acceso a la justicia, reconocido como un derecho humano fundamental, implica más que la existencia de normas: requiere condiciones reales, materiales y simbólicas para que las personas puedan ejercerlo. En el caso de las víctimas de violencia sexual, este acceso presenta obstáculos estructurales que hacen que el camino hacia la justicia sea, en muchas ocasiones, un recorrido doloroso y frustrante para las víctimas. Las barreras al acceso a la justicia explican por qué las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad no logran hacer valer sus derechos. La falta de información, los costos económicos, la corrupción, el formalismo excesivo, la desconfianza en las instituciones, las distancias geográficas, y la lentitud procesal son factores que, combinados, configuran un escenario hostil para quienes buscan justicia, especialmente si son mujeres, niñas, indígenas, trans, campesinas o migrantes.
Castillo (2023) señala una tipología de barreras que permite entender con mayor claridad la magnitud del problema. Las barreras institucionales surgen de un sistema de justicia diseñado de forma excluyente: desde una educación jurídica abstracta y tecnificada, hasta un aparato judicial saturado y con presupuestos insuficientes. Las barreras económicas, por su parte, se evidencian en la imposibilidad de muchas mujeres de costear transporte, defensa técnica o peritajes. Las barreras sociales, finalmente, incorporan dimensiones más complejas, como las barreras lingüísticas y culturales en contextos indígenas, o las de género, que se traducen en desconfianza, vergüenza, miedo a no ser creídas, o simplemente resignación ante un sistema que históricamente ha ignorado a las víctimas. Esta acumulación de factores no sólo bloquea el acceso a la justicia, sino que perpetúa las desigualdades estructurales.
Uno de los elementos más graves y persistentes dentro de este escenario es la revictimización. Esta ocurre cuando las instituciones encargadas de proteger y reparar a la víctima, tales como las comisarías, fiscalías, juzgados, servicios de salud o psicológicos, reproducen violencia mediante prácticas insensibles o negligentes. “La victimización secundaria o revictimización implica que una persona que ha sufrido violencia vuelva a revivir experiencias trágicas, asumiendo nuevamente el papel de víctima debido a ciertas acciones u omisiones que hacen que el daño sufrido se agudice” (Romero, 2024). La Ley N° 30364 establece mecanismos para evitar que la víctima declare en múltiples ocasiones, como la entrevista única a través de la cámara Gesell. Sin embargo, en la práctica, muchas mujeres y niñas deben repetir su testimonio ante distintos operadores de justicia, sin condiciones adecuadas, enfrentando dudas, juicios, y procedimientos que reactivan su trauma. Esto no sólo obstaculiza el proceso, sino que puede desincentivar por completo la denuncia. La revictimización no es un efecto colateral: es una forma de violencia institucional.
Finalmente, el trato discriminatorio que enfrentan las víctimas de violencia sexual dentro del sistema judicial es una manifestación concreta de las desigualdades de género y clase que estructuran nuestras instituciones. La discriminación se expresa de múltiples maneras: burlas en comisarías, preguntas sugerentes en fiscalías, desinterés por investigar o atender con celeridad, y la aplicación de estereotipos de género que atribuyen la carga de la prueba sobre la víctima. Estas prácticas afectan emocionalmente a quienes denuncian y condicionan directamente el curso de los casos. La ausencia de personal capacitado, la falta de recursos específicos y la burocracia judicial se convierten en barreras adicionales. Cuando se trata de mujeres indígenas, trans, o con discapacidad, la discriminación suele ser aún más cruda, cruzando variables que profundizan la exclusión y reducen significativamente la posibilidad de obtener justicia.
La ausencia de enfoque interseccional
Habiendo reconocido las principales barreras en el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual, se señala con urgencia una mirada más honda: aquella que revele los factores que hacen del proceso de denuncia un trayecto aún más áspero y frustrante. Factores que alimentan el silencio e invisibilizan a mujeres indígenas, campesinas, empobrecidas, trans.
En los contextos rurales y comunales, particularmente en comunidades campesinas e indígenas, las mujeres enfrentan un sistema de justicia que se fragmenta, se desentiende y, muchas veces, reproduce las violencias que ellas buscan denunciar. Tal como ha documentado Vergara (2007) en su estudio sobre una comunidad de Lares, en Cusco, la ausencia de normas claras de coordinación entre la justicia estatal y la comunal, sumada a la falta de políticas públicas efectivas, deja a las mujeres afectadas por violencia sexual en una posición desamparada.
La historia recogida por Vergara (2007) de Florentina, mujer quechuahablante, campesina, madre y víctima de intento de violación por parte del expresidente de su comunidad, ilustra esta desconexión institucional y el costo que implica alzar la voz. No sólo fue revictimizada por las propias autoridades comunales que demoraron el tratamiento del caso, sino que además fue agredida por otras mujeres que la acusaban de “seducir” a su agresor. La comunidad la expulsó, le quitó sus tierras y con ello también su identidad comunal y sustento vital. Hasta hoy, Florentina sigue reclamando justicia, mientras enfrenta el rechazo sistemático de quienes prefirieron castigar su denuncia antes que al agresor.
Este patrón se repite en el caso de Graciela, joven indígena también quechuahablante y analfabeta, violada reiteradamente por el amigo de su padre, quien además ostentaba el cargo de teniente gobernador. A pesar de haber denunciado, fue ella quien recibió una sanción pública humillante, azotada con el torso desnudo ante la asamblea, mientras que el agresor, aunque castigado simbólicamente, quedó libre de consecuencias penales. “A Graciela, su padre la azotó con el pecho desnudo delante de la asamblea comunal y le impusieron una multa de 200 soles. Ambos se comprometieron a no volver a juntarse.” (Vergara, 2007). El proceso estuvo cruzado por estereotipos profundamente arraigados: la culpa depositada en la víctima, el cuestionamiento a su comportamiento, la presunción de consentimiento en contextos de coerción, y la creencia de que el hombre no puede prescindir de sus impulsos físicos y sexuales.
Estos casos evidencian cómo los marcos normativos y las estructuras comunitarias, lejos de proteger a las mujeres campesinas, refuerzan un orden que silencia, excluye y castiga la denuncia. Lo que se observa en Lares no es un hecho aislado. En diversas regiones del país, mujeres indígenas, campesinas y quechuahablantes se enfrentan a sistemas de justicia, formales e informales, que convergen en la impunidad. Y mientras el Estado no asuma con seriedad su obligación de articular mecanismos interculturales y con enfoque de género, seguirá siendo cómplice del desamparo de miles de mujeres que, como Florentina y Graciela, buscan justicia y encuentran castigo.
Sumado a ello, en la Amazonía, las niñas wampís y awajún enfrentan un sistema que las borra del mapa judicial. En los últimos años, se han reportado múltiples casos de violación sexual de niñas indígenas en las regiones de Amazonas y Loreto. Las víctimas, en su mayoría, son menores de 14 años. “Este caso de violaciones sexuales masivas de niñas nativas que data de hace una veintena de años demuestra el drama constante en el que viven nuestros compatriotas Wampís y Awajún, atormentados por la exclusión, la discriminación, la pobreza, y la explotación laboral.” (Villasante, 2024). Sin embargo, lejos de provocar respuestas urgentes y protección integral, estos casos han sido relativizados, minimizados o directamente negados por autoridades. En 2020, el entonces ministro de Justicia declaró que “no siempre las relaciones con menores de edad deben considerarse violación”, en referencia a comunidades amazónicas. En 2022, el ministro de Educación sugirió que “en la selva hay niñas que a los 12 años ya son madres”, como si se tratara de una norma cultural y no de un indicador brutal de violencia sexual sistemática. “Las interpretaciones absurdas aportadas por dos lamentables ministros del gobierno actual, Quero y Hernández, explicitan la reproducción y la banalización de ideologías racistas al más alto nivel de la administración estatal.” (Villasante, 2024).
Estas declaraciones no son errores individuales: expresan una mentalidad estatal colonial y racista, que naturaliza la violencia sexual en contextos indígenas y la reduce a una “costumbre local”. Como ha documentado la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones indígenas, muchas niñas awajún y wampís que sufren violación son obligadas a convivir con sus agresores, especialmente cuando se produce un embarazo forzado. El Estado, en lugar de intervenir para garantizar su seguridad, se desentiende o actúa tardíamente, cuando el daño ya es irreversible. La violencia sexual se convierte entonces en una cadena de vulneraciones: embarazo infantil, abandono escolar, estigmatización comunitaria y daño psicológico irreparable.
Con ello, se perpetúa la impunidad y se refuerza la idea de que las niñas indígenas no son realmente niñas, ni merecen protección. Se rompe así el principio de igualdad ante la ley, y se consolida un doble estándar en la aplicación de justicia: uno para las víctimas indígenas y otro para las víctimas mestizas o urbanas. La falta de enfoque intercultural, intérpretes y presencia estatal, junto con el racismo institucional, agrava su desprotección. Las declaraciones de altos funcionarios envían un mensaje de permisividad a los agresores y desalientan a las comunidades a denunciar.
Para las niñas wampís y awajún, la justicia es una promesa vacía. Para las mujeres de las comunidades campesinas y rurales, hablar de acceso a la justicia es casi un eufemismo. El problema no se resolverá con campañas simbólicas ni con visitas oficiales. Se requiere una transformación estructural que reconozca la gravedad de estas violencias, que respete la autonomía de los pueblos indígenas y el sistema de organización de comunidades campesinas, pero que garantice a todas las mujeres una vida libre de miedo y de impunidad.
Por otro lado, el acceso a la justicia para mujeres trans en contextos de violencia sexual se encuentra sumamente limitado por una telaraña estructural de discriminación, estigmatización institucional y vacíos normativos. Bravo (2018) señala que la CIDH es clara en recomendar una formación especializada en Derechos Humanos, identidad de género y orientación sexual no solo para jueces sino también para todos los funcionarios del sistema de justicia. Sin embargo, como evidencian diversos diagnósticos, los operadores del sistema de justicia no solo carecen de formación especializada sobre identidad de género, sino que reproducen prejuicios que deslegitiman el testimonio de las víctimas y obstaculizan la debida diligencia en los procesos judiciales. En muchos casos, las mujeres trans no son reconocidas como tales por funcionarios estatales, lo cual conlleva tratos degradantes como el misgendering, la negación de su identidad y la exposición forzada de sus cuerpos durante procedimientos policiales o judiciales. Esta desprotección se agudiza cuando la violencia sexual ha sido cometida por agentes del Estado, en un contexto de permisividad o encubrimiento institucional. Las estadísticas recogidas por organizaciones como No Tengo Miedo y PROMSEX evidencian una tendencia sistemática a la revictimización de las mujeres trans cuando buscan justicia, siendo incluso común que se archive sus denuncias sin una investigación efectiva.
Estas barreras en el acceso a la justicia no afectan a todas las mujeres trans por igual. En el Perú, la mayoría de mujeres trans viven en condiciones de empobrecimiento estructural, situación que intensifica su vulnerabilidad frente a la violencia sexual y multiplica los obstáculos para acceder al sistema judicial. La exclusión educativa, la precariedad laboral y la alta tasa de mujeres trans dedicadas al trabajo sexual configuran un escenario de marginalización interseccional, donde clase, género e identidad convergen para relegar a estas mujeres a un lugar de absoluta desprotección. Estudios como los publicados por No Tengo Miedo revelan que la violencia contra mujeres trans contiene un fuerte componente clasista, expresado en prácticas de hostigamiento por parte de fuerzas de seguridad ciudadana y en la impunidad sostenida de estas agresiones. Las mujeres trans empobrecidas son además quienes reportan con mayor frecuencia haber sido víctimas de violencia institucional: detenciones arbitrarias, humillaciones públicas, agresiones físicas orientadas a modificar o castigar su corporalidad feminizada, y denegación de auxilio por parte del Estado.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Azul Rojas Marín vs. Perú constituye un hito en el reconocimiento de la violencia sexual contra mujeres trans como una forma de tortura, así como en la visibilización del rol del Estado en su reproducción. En 2008, Azul Rojas Marín fue detenida arbitrariamente por agentes policiales, quienes la golpearon, desnudaron forzosamente, insultaron y violaron, motivados por su identidad de género. A pesar de haber denunciado los hechos, el sistema de justicia nacional no investigó con la debida diligencia y archivó su denuncia sin justificación. La Corte determinó que la detención fue ilegal y discriminatoria, y que la violencia sufrida por Azul constituyó tortura sexual cometida por agentes del Estado. Además, estableció la responsabilidad internacional del Perú por violación de múltiples derechos humanos, entre ellos la integridad personal, la vida privada, y las garantías judiciales. Esta sentencia marca un precedente jurídico y reafirma que las mujeres trans enfrentan una violencia estructural sistemática que, lejos de ser reparada por el sistema judicial, suele ser perpetuada por sus propias instituciones. El caso de Azul Rojas es una representación paradigmática de la cadena de violencia legal y social que atraviesan las mujeres trans, especialmente aquellas empobrecidas, al buscar justicia.
En el Perú, hablar de acceso a la justicia sin interseccionalidad es seguir hablando desde el privilegio. Por ello, urge construir una respuesta estatal que reconozca la diversidad de las víctimas, repare sus derechos y transforme los espacios donde hoy siguen siendo silenciadas.
Sobre la debida diligencia y el Derecho Internacional
El principio de debida diligencia alude a las obligaciones concretas e ineludibles del Estado de garantizar que las autoridades estatales lleven a cabo investigaciones eficientes para el esclarecimiento de los hechos, la aplicación de las sanciones que correspondan y la reparación de los daños ocasionados, a fin de evitar, de este modo, la impunidad. “En el caso de los derechos humanos de las mujeres, los Estados se han comprometido a prevenir, investigar, sancionar, y a reparar los daños ocasionados por la vulneración de derechos humanos en el marco del principio de la debida diligencia.” (Defensoría del Pueblo, 2011). En el contexto peruano, la persistente impunidad, las barreras estructurales y la discriminación interseccional que enfrentan mujeres campesinas, indígenas, trans y empobrecidas, revelan la urgencia de incorporar este principio no solo como una norma jurídica, sino como una praxis transformadora del sistema de denuncias y atención a víctimas de violencia sexual.
Conforme a estándares internacionales, como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de violencia contra las mujeres con la debida diligencia, entendida no como una expectativa abstracta, sino como una serie de acciones concretas, eficaces, inmediatas y respetuosas. Tal como lo indica la Defensoría del Pueblo (2011), este deber, según los múltiples tratados, se manifiesta en seis elementos clave: (i) existencia de recursos idóneos, (ii) investigación de oficio, (iii) inmediatez, (iv) eficiencia, (v) condiciones adecuadas para la declaración de la víctima, y (vi) trato digno. La falta de cumplimiento riguroso de estos elementos, especialmente en contextos donde las víctimas enfrentan múltiples formas de exclusión, configura una responsabilidad internacional del Estado.
En Perú, la aplicación uniforme del principio de debida diligencia suele omitir las particularidades de las víctimas atravesadas por múltiples desigualdades. Las mujeres quechuas, aymaras, shipibas, asháninkas y de otras identidades étnico-culturales; las mujeres trans violentadas por su identidad de género; las mujeres empobrecidas sin acceso a medios de transporte o representación legal adecuada; todas enfrentan barreras específicas que exigen un enfoque interseccional en la implementación del deber de diligencia estatal. La interseccionalidad no debe ser un concepto decorativo. Su integración requiere políticas activas que garanticen recursos accesibles en zonas rurales y amazónicas, intérpretes interculturales en lenguas originarias, personal capacitado con enfoque de género y diversidad, y protocolos diferenciados para las diversas formas de violencia. Sin esta mirada, el acceso a la justicia seguirá siendo un privilegio limitado a ciertos cuerpos e identidades.
La toma de declaraciones en condiciones dignas y seguras forma parte fundamental del deber de debida diligencia. La Corte IDH ha enfatizado que la declaración de la víctima es una prueba suficiente en casos de violencia sexual, y que debe tomarse en condiciones que eviten la revictimización. En este sentido, la implementación efectiva y universal de la Cámara Gesell debe ser una prioridad absoluta del Estado peruano. Actualmente, el acceso a este mecanismo se encuentra concentrado en zonas urbanas, dejando a comunidades rurales, indígenas y empobrecidas fuera de su alcance. Esto genera la revictimización de mujeres forzadas a relatar los hechos en múltiples ocasiones y la pérdida de confianza en el sistema de justicia. La Cámara Gesell no puede ser un privilegio de ubicación geográfica, ni una opción condicionada a la voluntad de los operadores del sistema. Debe tratarse como un derecho garantizado a toda víctima de violencia sexual, sin importar las barreras lingüísticas, culturales, económicas o territoriales. Su expansión debe ir acompañada de políticas públicas específicas que garanticen su acceso en comunidades rurales y amazónicas.
El principio de debida diligencia exige que el Estado peruano adopte un rol proactivo, eficaz y respetuoso con las víctimas de violencia, particularmente aquellas en situaciones de vulnerabilidad múltiple. No basta con tener leyes y protocolos: es necesario transformar estructuralmente el sistema de denuncias, garantizando su carácter accesible, interseccional, no revictimizante y eficaz. Asegurar la investigación inmediata y eficiente en todos los casos de violencia sexual, sin discriminación ni omisiones, es una obligación pendiente. Solo así podrá afirmarse que Perú está cumpliendo con el mandato internacional de debida diligencia y que la justicia ya no será un lujo para unas pocas, sino un derecho para todas.
Conclusiones
Es imposible cerrar estas páginas sin una profunda sensación de urgencia, de tristeza y de compromiso. Porque detrás de cada dato, sentencia o caso mencionado, hay vidas marcadas por el dolor, cuerpos violentados y sueños quebrantados por un sistema que desampara constantemente. Hablar de violencia sexual en el Perú es hablar de heridas que no han sanado, de niñas que fueron obligadas a ser madres, de mujeres que cargan con silencios impuestos, de mujeres trans expulsadas de su humanidad por un aparato institucional que no reconoce su identidad. Es hablar de Florentina, de Graciela, de Azul Rojas Marín, y de miles más cuyas historias nunca llegarán a un expediente judicial, ni mucho menos a una sentencia con efectos prácticos verdaderamente reparadores.
Históricamente, el acceso a la justicia ha sido un privilegio reservado para quienes se ajustan a una norma de clase, identidad étnica, idioma y género. Para el resto, para las mujeres indígenas, campesinas, empobrecidas, trans, la justicia ha sido una promesa rota, una puerta cerrada, un espacio donde se vuelven a abrir las heridas, una y otra vez. Es hora de romper ese pacto de indiferencia.
No basta con leyes escritas ni tratados firmados si las voces de las víctimas siguen siendo ignoradas o revictimizadas. No basta con protocolos si el Estado no se atreve a mirar de frente la violencia que ha perpetuado. No basta con discursos si no se transforman las prácticas, si no se garantiza con urgencia una justicia que entienda que cada cuerpo herido por la violencia necesita una respuesta específica, justa, sensible. La interseccionalidad no es un lujo teórico, es una necesidad urgente. Es la única manera de entender y responder a las múltiples formas de dolor y exclusión que atraviesan a quienes históricamente han sido silenciadas.
Hoy, más que nunca, necesitamos una justicia que escuche en quechua, en shipibo, en awajún; que no fuerce a las niñas a ser madres demasiado pronto, que no cuestione la existencia de la identidad de género, que no exija fortaleza a quienes han sobrevivido al terror; que no castigue la pobreza con olvido. Necesitamos que la justicia llegue a lugares donde nunca ha estado. Porque el silencio ya no es una opción. Porque cada omisión institucional es una nueva forma de violencia. Y porque cada historia contada nos grita lo mismo: es hora de tomar acciones. Por ellas, por todas.
Bibliografía
Bravo, M. (2018). La cadena de violencia legal contra mujeres trans: de la falta de protección ante la violencia física a causa del Derecho generizado a la resistencia como sujeto productor de conocimiento. Revista Derecho & Sociedad, N° 51, pp. 161-175.
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/20867
Castillo, M. (2023). Barreras en el acceso a la justicia de víctimas de violencia intrafamiliar en contexto de pareja [Tesis de licenciatura, Universidad de Chile]. Repositorio académico:
Corte Internacional de Derechos Humanos. (2023). Reportaje: Caso Azul Rojas Maríin. Reparando Derechos, Corte IDH.
https://www.corteidh.or.cr/tablas/reparando-derechos/Caso-Azul-Rojas_Marin.html
Defensoría del Pueblo. (2011). Violencia sexual en el Perú: Un análisis de casos judiciales. Informe N° 004-2011-DP/ADM
Gutiérrez-Ramos, M. (2021). La violencia sexual en el Perú. Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia, vol. 67 (3).
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2304-51322021000300007&script=sci_abstract
Rodríguez, J. y Valega, C. (2023). Violencia sexual y derecho penal: sobre los problemas contemporáneos en la interpretación del tipo penal de violación sexual en el Código Penal del Perú. Revista de la Facultad de Derecho N° 91, pp. 301-347.
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/26782
Romero, S. (2024). Revictimización o un “doble sufrimiento”. Ventana Jurídica de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Vergara, N. (2007). Barreras de acceso a justicia en casos de violencia sexual contra mujeres en una comunidad de Lares, Cusco. Recuperado de:
https://justiciaviva.org.pe/documentos_trabajo/doc29.pdf
Villasante, M. (2024). Las violaciones de niñas wampís y awajún: Injusticia comunitaria y ordinaria e impunidad. IDEHPUCP.



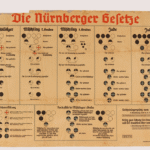




No hay comentarios