
Masacre de Santiago de Lucanamarca: Memoria trágica y lecciones desde los derechos humanos
Escrito por: Adrian Olguin, comisionado de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Eva María Gonzales, directora de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Vestigios de una nación desgarrada
El 3 de abril de 1983 tuvo lugar uno de los actos de violencia más graves perpetrados por Sendero Luminoso. Las comunidades de Lucanamarca, Sancos y Sacsamarca (provincia de Huancasancos) eran localidades prósperas que, por su ubicación geográfica, llamaron la atención de esta organización (CVR, 2003). A finales de la década de 1970, Sendero Luminoso buscó ganar adeptos entre los jóvenes de la zona, presentándose como un movimiento preocupado por las injusticias sociales. Uno de los espacios donde ejercieron influencia fue el Colegio Los Andes, donde comenzaron a adoctrinar a los estudiantes. Sin embargo, el desenlace fue trágico cuando, ante la proximidad de las fuerzas armadas, Sendero Luminoso reveló sus verdaderos objetivos y desató una masacre.
En este contexto, el presente artículo busca sensibilizar sobre este hecho, así como analizar las implicancias en materia de violaciones a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad cometidos y las medidas de reparación que el Estado debe garantizar.
La barbarie desencadenada en el distrito de Santiago de Lucanamarca
Sendero Luminoso prometía acabar con las desigualdades dentro de las comunidades que sufrían malos tratos, discriminación, humillaciones y engaños debido a su bajo dominio del español (CVR, 2003). Muchos jóvenes se sintieron atraídos por estas ideas, que al inicio parecían inofensivas. Sin embargo, todo se derrumbó en 1982, cuando en la comunidad de Sancos se produjo un enfrentamiento entre Sendero Luminoso, los comuneros y la policía, a raíz de un supuesto abuso cometido por un agente contra una joven. Hasta hoy no se sabe si dicho abuso ocurrió realmente, pero lo cierto es que Sendero Luminoso tomó el control de las tres comunidades. Los ancianos fueron desplazados de sus cargos de autoridad y reemplazados por sus propios hijos, ya integrados en las filas senderistas. Todo fue presentado como una reparación frente a las injusticias históricas y un acto de justicia frente a los poderosos, pero pronto la verdadera naturaleza del movimiento quedó al descubierto.
“Sendero Luminoso aplicaba tres castigos posibles: amonestación, corte de cabello u otros castigos físicos, y ejecución” (CVR, 2003). Una vez instalados en las autoridades comunales, comenzaron los llamados juicios populares: primero en Sancos, en noviembre de 1982, y luego en enero y febrero de 1983 en Sacsamarca y Lucanamarca, respectivamente. El arma principal de Sendero Luminoso era el miedo. Los castigos se volvieron cada vez más crueles, y las ejecuciones por faltas mínimas se hicieron frecuentes. La violencia obligó a muchas familias a huir a las alturas o hacia la costa, lo que permitió dar aviso del control senderista en Huancasancos. Ante ello, el ejército se movilizó para reprimir la subversión, mientras los comuneros descubrían que eran considerados despensa por Sendero Luminoso: su fe era su burla, su ganado era su alimento, sus mujeres eran sus abrigos, y sus niños eran armas. La indignación de los comuneros era comprensible y su rebelión, inevitable. La desgracia empieza cuando el SL toma conocimiento de la colaboración entre la comunidad y la milicia.
Así, después de saquear los bienes y ganados de los comuneros más acomodados, SL ordenó el arrasamiento de la granja comunal de Caracha… Sancos. A ese arrasamiento acudieron campesinos de toda la zona del río Pampas: “gente de Cangallo, Huancapi, Hualla, todos los interiores, gente cantidad…”. Poco después, es arrasada también la granja de Sacsamarca (CVR, 2003).
Sendero Luminoso nunca contemplaba alternativas. El 3 de abril de 1983 ordenó la masacre de 69 personas, como castigo ejemplar para disuadir a otras comunidades que pensaran rebelarse contra su dominio. A pesar de la brutalidad, algunos testigos pudieron identificar al líder de la operación: “…el que dirigía todo en general era Hildebrando Pérez Huarancca…es de Vilcanchos, es profesor que ando por aquí, la gente conoce, es alto, flaco, mestizo, estaba con pasamontañas…” (El Diario, 1988). Se sabe que esta matanza fue aprobada por Abimael Guzmán, algo que él mismo confirmó en una entrevista publicada por El Diario en 1988. Aunque la masacre de Lucanamarca es la más recordada, decisiones similares afectaron a las comunidades de Yanaccollpa, Ataccara, Llachua y Muylacruz. En los días siguientes, las autoridades y los sobrevivientes se encargaron de enterrar a sus muertos en los cementerios de Lucanamarca y en los anexos de Santa Rosa de Qocha, Asunción de Erpa y San José de Julo (CVR, 2003).
3 de abril de 1983
No crea usted, querido lector, que fueron únicamente balas en la cabeza las que acabaron con la vida de estas personas. Aquella jornada comenzó con ataques armados en Yanaccollpa, Ataccara, Llacchua y Muylacruz, para culminar finalmente en el pueblo de Lucanamarca, dejando tras de sí 69 víctimas mortales.
Según los testimonios, a las 8 de la mañana un grupo de campesinos fue llevado a la vivienda del comunero Antonio Quincho, junto con vecinos de la zona. En total fueron 29 personas —hombres, mujeres y niños— encontradas por el dueño de la casa, quien relató:
“… con las manos y los pies amarrados, hasta las trenzas salidas de las señoritas, a quienes los habían cortado con hacha, cuchillo, pico, incluso les habían echado agua caliente… encontraron a los niños quemados sus manitos, caritas, … a los niños recién nacidos les habían sacado las tripas y pisado sus cabezas hasta que salgan sus sesos” (Testimonio 203159, 2002).
Tras esto, los senderistas llegaron a Ataccara, donde asesinaron a Néstor Garayar Quispe, Zaragoza Allauca Evanan y su pequeño hijo Percy Garayar Allauca, a golpes. Este crimen fue presenciado por Justina Evanan Tacas, madre de Zaragoza. Finalmente, en Lucanamarca asesinaron a ocho personas. Entre ellas se encontraban Fausto Misaico Evanan y Felicitas Evanan Tacas, madre e hijo, atacados en su propia casa. Rolando Misaico Evanan, hijo de Felicitas, relató que encontró a su madre agonizando por un hachazo.
Al mediodía, Elías Tacas alertó a un grupo de comuneros sobre las acciones de Sendero Luminoso. Decidieron dividirse en dos grupos: trece varones fueron enviados a investigar lo ocurrido, sin intención de enfrentarse a los subversivos, mientras que el resto regresó al pueblo. En Muylacruz, los trece fueron emboscados: diez fueron ejecutados, pero Cirilo Curitomay, Baldomero Curitomay y Fidencio Quichua lograron escapar, aparentemente gracias a la filiación de uno de ellos con un familiar senderista ya fallecido.
A las 4 de la tarde, los senderistas ingresaron a Lucanamarca por la carretera principal. Algunos comuneros huyeron hacia el cerro Calvario, donde intentaron repelerlos con hondas antes de ser heridos, capturados o asesinados. Un grupo de subversivos quedó en la zona como vigía, mientras otro recorría las casas buscando personas. Algunos testigos afirman que llevaban una lista de objetivos. Los senderistas comenzaron a llamar a la calma, diciendo que solo querían convocar a una asamblea. Varios vecinos, engañados, colaboraron con ellos. Gualberto Tacas Rojas, alcalde de Lucanamarca en ese entonces, narró que fue interceptado por dos senderistas que le dispararon detrás de la oreja, con salida de proyectil por el rostro:“Se desmayó y fue rescatado después por sus vecinos” (Testimonio 201149, 2002).
Los pobladores que no lograron huir fueron llevados a la plaza, donde separaron a varones, mujeres y niños. Los hombres fueron obligados a colocarse de espaldas, mirando hacia la iglesia, para luego ser asesinados con hachas, machetes, piedras y armas de fuego. Cuando iban por el segundo grupo, compuesto por mujeres y niños, un pequeño —un wambra, Epifanio Quispe Tacas— gritó falsamente que el ejército se acercaba. Los senderistas huyeron tras saquear nuevamente la comunidad. Las mujeres corrieron a socorrer a sus esposos, pero poco pudieron hacer. Varios murieron lentamente por la gravedad de las heridas; otros, como Marcelino Casavilca, llegaron a ver sus propios sesos esparcidos en el suelo. Envenciona Huancahuari relató que al intentar ver a su esposo, Glicerio Rojas Quincho, encontró la escena más terrible:
“(…) cuando me acerqué, estaba convulsionando, aún con vida, tenía la boca partida por el hacha, parte de la masa encefálica estaba fuera del cráneo, porque su cabeza estaba partida en cuatro (…) algunos órganos del pecho habían sido retenidos en la ropa, cuando quise levantarlo de un brazo, ya no lo tenía, estaba separado del cuerpo” (Testimonio 200492, 2002).
Al final del día, el ajusticiamiento de Sendero Luminoso dejó un saldo de 69 muertos. Días después se detuvo a presuntos responsables, quienes confesaron su participación y fueron trasladados en helicóptero fuera de la comunidad a las 7:30 de la mañana. Se trataba de Raúl Allcahuamán y Félix Quichua Echajaya, cuyo paradero sigue siendo desconocido.
No se realizaron investigaciones exhaustivas sobre los hechos hasta el 2002, cuando la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) y la Unidad de Investigación Forense de la CVR iniciaron un trabajo de identificación de víctimas y reconstrucción de los sucesos para dar voz a los muertos y un propósito a sus muertes. Los cuerpos fueron devueltos simbólicamente el 3 de abril de 2003; se identificó a 62 de ellos. Solo seis murieron por impacto de bala, el resto por golpes y cortes en la cabeza, y en menor medida en las extremidades. Dieciocho de las víctimas eran niños de entre seis meses y diez años de edad; ocho eran adultos mayores de entre 50 y 70 años. Once eran mujeres, algunas de ellas gestantes, con edades de entre 13 y 49 años (CVR, 2003).
La Comisión concluyó señalando que la masacre de Lucanamarca fue una represalia contra una comunidad que intentó rebelarse frente al control de Sendero Luminoso.
Tras la tragedia: memoria y exigencia de justicia
Las masacres cometidas en las cinco comunidades del distrito de Santiago de Lucanamarca constituyen un ejemplo clarísimo de violación grave de derechos humanos. Para ser abordado, se necesitó la incorporación de mecanismos que garanticen la verdad, justicia y reconciliación, teniendo como fundamento y fin último la dignidad de la persona y la perspectiva de la consolidación del régimen democrático y del Estado de Derecho (CVR, 2003). En este marco, los aportes realizados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) se alzan como instrumentos fundamentales. Como primer instrumento, la CVR aborda la importancia del derecho a la verdad o derecho a saber la verdad, el cual brinda un recurso efectivo a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, de igual manera a sus familiares. El mencionado derecho incluye la identificación de los perpetradores, las causas que los motivaron a cometer tales violaciones y, de ser posible, la suerte de saber el paradero final de las víctimas asesinadas (International Center for Transitional Justice, 2013). Como segundo instrumento fundamental se encuentra la preservación de la memoria histórica y ética de la nación, ello con la intención de extraer las lecciones adecuadas que impidan la repetición de momentos tan dolorosos como los vividos (CVR, 2003). La labor realizada por la CVR permitió documentar sistemáticamente los hechos acontecidos, garantizando que la sociedad peruana tome conocimiento sobre la magnitud de la violencia perpetrada por Sendero Luminoso en el caso en cuestión. No es para menos, puesto que lo acontecido en Lucanamarca se ha convertido en uno de los principales ejemplos para ilustrar el carácter de la violencia senderista (Ramírez Mendoza, 2016).
Uno de los factores más importantes para la reparación y visibilización de las víctimas fueron los testimonios recogidos de los sobrevivientes a la masacre. Ello permitió la reconstrucción y corroboración de los hechos ocurridos el domingo 3 de abril de 1983. Asimismo, los juicios y condenas de los dirigentes de Sendero Luminoso que planificaron y ejecutaron la masacre en cuestión, cumplen un rol crucial en el establecimiento de la justicia y responsabilidad penal. La imposición de sanciones a los perpetradores de este crimen constituyen un acto de reconocimiento hacia las víctimas y familiares, reafirmando su dignidad y estableciendo precedentes cruciales para la prevención de futuras violaciones a derechos humanos.
Finalmente, la reconstrucción de la memoria colectiva mediante la exhumación en los ocho sitios de entierro identificados en el distrito de Santiago de Lucanamarca que permitió recuperar, velar y entregar los restos de las víctimas a sus familiares, terminó de consolidar el reconocimiento y dignidad de quienes perdieron la vida. Este proceso contribuyó de manera significativa a la reconciliación social, pues hasta antes de ocurrir, los reclamos de justicia por parte de las comunidades afectadas habían sido ignorados o silenciados.
Aprendizaje desde la óptica de los derechos humanos
El asesinato de sesenta y nueve víctimas que al momento de ser asesinadas se hallaban bajo un total estado de indefensión y desventaja constituye un ejemplo extremo de transgresión al artículo 3 común a los Convenios de Ginebra a los que el Perú se encuentra suscrito. El mencionado artículo protege la vida, integridad personal y seguridad de las personas que no participen en las hostilidades de conflictos armados no internacionales, por lo que los actos cometidos por los senderistas violan directamente esta disposición.
La normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos entiende al delito de genocidio como un acto perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un determinado grupo por su nacionalidad, etnia, raza y religión (O. Donnell, 2021). En un genocidio, la víctima es el propio grupo y no únicamente el individuo. En el presente caso, Sendero Luminoso actuó con el propósito de aniquilar a la población del distrito de Santiago de Lucanamarca por haberse rebelado contra su organización y por el asesinato de uno de sus dirigentes locales, característica que permite enmarcarlo dentro de los supuestos de hecho del delito de genocidio. Dicho reconocimiento implica también entender la masacre como crimen de lesa humanidad, debido a que encaja en múltiples de los supuestos establecidos por el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional lo que permite revelar la calificación jurídica que le otorga el Derecho Internacional a la tragedia ocurrida el 3 de abril de 1983.
En este contexto, bajo los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), surge el derecho a la reparación por la violación a una obligación internacional. Dicha reparación se materializa a través de subsanar las consecuencias que la violación produjo y la restitución de la situación anterior (CIDH, 2021). Por ello, la CVR optó por exhumar, reconocer y entregar los restos de las víctimas de la masacre a sus familiares, con la intención de reparar el daño sufrido. Asimismo, la creación de becas por parte del Estado para las víctimas de la violencia ocurrida entre los años 1980 – 2000, también constituye una forma tangible de reparación, contribuyendo al fortalecimiento de la estructura social e igualdad de oportunidades.
Bajo esta perspectiva, “las garantías de no repetición” contempladas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en apoyo a la justicia de transición, se constituyen como la etapa final de los procesos de justicia y reparación llevados a cabo por el Estado en cumplimiento de normativa tanto nacional como internacional (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, s.f.). La implementación de dichas garantías requiere de la cooperación entre el Estado y la sociedad civil e interviene en distintos niveles. Debe partir con reformas institucionales las cuales comprenden un amplio abanico de reformas legales y constitucionales, de la justicia y sector de la seguridad (ACNUDH, s.f.). Las garantías de no repetición también incluyen, intervenciones sociales con la intención de empoderar el rol de la sociedad civil que ha sido tradicionalmente excluida de la protección de la ley. A lo expuesto se le suma las iniciativas en la esfera individual, las cuales deben encaminarse en reformas de la enseñanza de la historia nacional, asesoramiento al estrés postraumático, iniciativas culturales y sobre todo, a la memorialización y archivo del conflicto acontecido. Todas estas medidas en conjunto, trascienden la restitución material, consolidándose como un mecanismo de aprendizaje social y una garantía para que lo ocurrido en el distrito de Santiago de Lucanamarca, nunca más se repita.
Bibliografía:
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (2001). Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV).
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0189.pdf
Comisión de la Verdad y Reconciliación. (2002, 18 de julio). Testimonio 203159 [Archivo de testimonio]. Provincia Huancasancos, Distrito Santiago de Lucanamarca.
Comisión de la Verdad y Reconciliación. (2002, 15 de marzo). Testimonio 201149 [Archivo de testimonio]. Provincia Huancasancos, Distrito Santiago de Lucanamarca.
Comisión de la Verdad y Reconciliación. (2002, 26 de marzo). Testimonio 200492 [Archivo de testimonio]. Provincia Huancasancos, Distrito Santiago de Lucanamarca.
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). (2003). Informe final [PDF]. Lima, Perú: CVR. Recuperado de https://hmcwordpress.humanities.mcmaster.ca/Truthcommissions/wp-content/uploads/2019/01/Peru.CVR_.Report-FULL.pdf
Comisión de la Verdad y Reconciliación. (2003). Información sobre exhumaciones en Lucanamarca II. Recuperado de https://www.cverdad.org.pe/apublicas/exhumaciones/info_lucanamarca02.php
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2021). Cuadernillo de Jurisprudencia No. 32: Medidas de reparación. Corte IDH.
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo32.pdf
International Center for Transitional Justice. (2013). El derecho a la verdad. En En busca de la verdad: El derecho a la verdad en el contexto de la justicia transicional (Capítulo 1).
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Book-Truth-Seeking-Chapter1-2013-Spanish.pdf
Naciones Unidas. (1998). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
O’Donnell, D. (2021). Derecho internacional de los derechos humanos: normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
https://bibliotecacorteidh.winkel.la/Product/ViewerProduct/2428#
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (s.f.). Garantías de no repetición.
https://www.ohchr.org/es/transitional-justice/guarantees-non-recurrence
Ramírez Mendoza, R. (2016). Una lectura crítica de la memoria emblemática de la CVR desde los testimonios de la masacre de Lucanamarca. En F. Denegri & A. Hibbett (Eds.), Dando cuenta: estudios sobre el testimonio de la violencia política en el Perú (1980-2000) (pp. 211-236). Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.





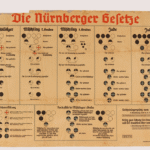


No hay comentarios